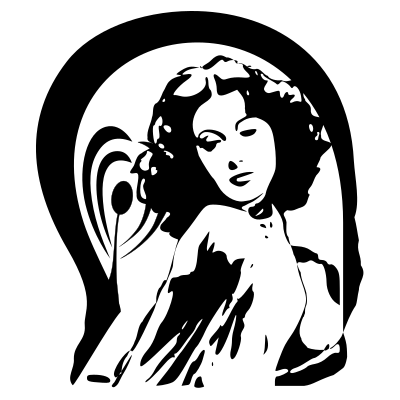Creas o no en la reencarnación, te emocionarás leyendo
BESTIAS DE LA JUNGLA
Una novela completa
Por WILLIAM P. BARRON
"¡Mira!", dijo la enfermera al joven interno del segundo piso del sanatorio del doctor Winslow. "Mira lo que he encontrado en los cajones de la mesa del 112, el paciente que fue dado de alta anoche. ¿Cree usted que esta horrible historia puede ser cierta?".
El interno cogió el manuscrito con aire displicente. Había leído tantos desvaríos en papel.
"Este es realmente inusual", dijo la enfermera, notando su actitud. "Léalo, por favor".
Ligeramente interesado, el interno comenzó a leer:
LA HISTORIA DE UN VAMPIRO
Tal vez fuera porque estaba celoso del amor y la atención que mi abuela prodigaba a Toi Wah -la antipatía natural de un niño por todo lo que usurpa el lugar que él cree suyo por derecho-. O tal vez fuera la misma crueldad innata, el mismo impulso pícaro de infligir sufrimiento a una criatura muda e indefensa, que he observado en otros muchachos.
En cualquier caso, con o sin razón, odiaba a este animal autocomplaciente y soberbio que me miraba con ojos de topacio, con una mirada que parecía ver a través y más allá de mí, como si yo no existiera.
La odiaba con un odio que sólo podía satisfacerse con su muerte, y pensé y rumié durante horas, que debería haber dedicado a mis estudios, sobre las formas y los medios para llevar a cabo esta muerte.
Debo ser justo conmigo mismo. Toi Wah también me odiaba. Podía sentirlo cuando me sentaba junto a la silla de mi abuela delante del fuego y miraba a Toi Wah, que yacía en una silla en el lado opuesto. En esos momentos siempre la sorprendía mirándome con los ojos entrecerrados, furtiva, sin bajar nunca la guardia.
Si se tumbaba en el regazo de mi abuela y yo me inclinaba para acariciar su hermoso pelaje amarillo, notaba cómo se alejaba de mi mano y nunca ronroneaba, como siempre hacía cuando mi abuela la acariciaba.
A veces la sostenía en mi regazo y fingía que la quería. Pero mientras la acariciaba, me picaban las manos y me retorcía el deseo de apretarla contra su piel satinada y, con la otra mano, estrangularla hasta que muriera.
Mi deseo de matar se volvía tan poderoso que mi respiración se aceleraba, mi corazón latía casi hasta la asfixia y mi cara se sonrojaba.
Mi abuela, al notar mi rostro enrojecido, levantaba la vista del libro que leía por encima de sus gafas y decía: "¿Qué te pasa, Robert? Pareces enrojecido y febril. Quizá la habitación está demasiado caliente para ti. Deja a Toi Wah y sal un rato a tomar el aire".
Entonces cogía a Toi Wah y, abrazándola tan fuerte como me atrevía y con los dientes apretados para contenerme, la ponía en su cojín y salía.
Mi abuelo había traído a Toi Wah, una gatita amarilla, esponjosa y de ojos ámbar, en su barco desde aquella tierra misteriosa bañada por el Mar Amarillo.
Y con Toi Wah había llegado la extraña historia de su rapto, robada de un viejo jardín de un monasterio budista enclavado entre pinos centenarios junto al Gran Canal de China.
Al cuello llevaba un collar de oro flexible, bellamente labrado, con un dragón grabado a lo largo, junto con numerosos caracteres chinos y engastado con piedras de topacio y jade. El collar estaba hecho de tal forma que podía ampliarse cuando fuera necesario, de modo que Toi Wah nunca dejó de llevarlo desde que era una gatita hasta la edad adulta. De hecho, el collar no podía aflojarse sin dañar el metal.
Un día bajé a la cocina con la gata en brazos y le enseñé el collar a Charlie, nuestro cocinero chino, que había navegado por los Siete Mares con mi abuelo.
El viejo chino se quedó mirando hasta que se le salieron los ojos de la cabeza, sin dejar de hacer ruiditos raros en la garganta. Se frotó los ojos, se puso sus grandes gafas de pasta y volvió a mirar, murmurando para sí.
"¿Qué pasa, Charlie?" pregunté, sorprendido por el anciano, que normalmente se mostraba tan estoicamente tranquilo.
"Estas palabras velly gleat", dijo al fin, sacudiendo enigmáticamente la cabeza. "Palabras que no son buenas para ti. Palabras buenas para el gato velly gleat; Gland Lama cat."
"¿Pero qué dicen las palabras?" insistí.
Se quedó largo rato contemplando la inscripción, acariciando el collar con los dedos, mientras Toi Wah yacía pasivamente en mis brazos y le miraba.
"Dice lo que yo no puedo decir bien en inglés", explicó al fin. "Dice: 'Death no can do, no can die'. ¿Lo veis? Cuando el gato Gland Lama lleva este collar, no puede morir. No se le puede matar, sólo hay que cambiar al gato de glándula por otra cosa: mono, tigre, jefe, tal vez hombre, la próxima vez", concluyó vagamente.
"Dice: 'Ámame, te quiero, ódiame, te odio'. No se puede decir bien en inglés lo que dicen los chinos. ¿Ves?"
Y con esto tuve que contentarme por el momento. Ahora sé que los caracteres grabados en el cuello de Toi Wah se referían a una cita del séptimo libro de Buda, que, traducida libremente, dice así:
"Lo que está vivo ha conocido la muerte, y lo que vive no puede morir jamás. No hay muerte; sólo hay un cambio de forma en forma, de vida en vida.
"Tal vez el despreciado animal, caminando en el polvo del camino, fue una vez Rey de Ind, o la consorte de Ghengis Khan.
"No me hagas daño. Protégeme, oh hombre, y yo te protegeré. Aliméntame, oh hombre, y te alimentaré. Ámame, oh hombre, y te amaré. Ódiame y te odiaré. Mátame y te mataré.
"Seremos hermanos, oh hombre, tú y yo, de vida en vida, de muerte en muerte, hasta que ganemos el Nirvana".
Si lo hubiera sabido entonces y me hubiera quedado quieto, ahora no me perseguiría este terror amarillo que me mira desde la oscuridad, que me persigue con sus suaves pasos, que nunca se acerca, que nunca retrocede, hasta que....
Toi Wah se apareó con otra gata tártara de alto grado, y se convirtió en madre de un gatito.
Y ¡qué madre! Sólo un corazón duro y cruel por el miedo podría permanecer insensible ante la incansable devoción de la gran gata por su gatito.
Lo llevaba en la boca a todas partes, no lo dejaba solo ni un momento, parecía percibir el peligro que yo representaba para él; ¡un gato anormal y odiado!
Sin embargo, parecía ceder incluso hacia mí si pasaba por delante de su silla cuando estaba amamantando a la criaturita.
En esos momentos se tumbaba estirando las patas, abriendo y cerrando sus grandes patas en una especie de éxtasis, ronroneando su total satisfacción. Me miraba, con el orgullo y la alegría maternos brillando en sus ojos amarillos, suaves y lustrosos ahora, el odio y la sospecha hacia mí desplazados por el amor maternal.
"¡Mira!", parecía decir. "¡Mira esta cosa maravillosa que he creado a partir de mi cuerpo! ¿No te encanta?"
No la amaba. No. Al contrario, intensificó mi odio al añadirle otro objeto.
Mi abuela echó más leña al fuego enviándome a las tiendas a comprar manjares para Toi Wah y su gatito; salchichas de hígado y hierba gatera para la madre, leche y nata para el gatito.
"Robert, hijo mío", me decía, sin darse cuenta de mi odio, "¿sabes que tenemos con nosotros a toda una familia real? Estos maravillosos gatos descienden en línea ininterrumpida de los gatos de la Casa Real de Ghengis Khan. Los registros se guardaban en el Monasterio Budista del que procedía Toi Wah".
"¿Cómo la consiguió el abuelo?" pregunté.
"No me preguntes, niña", sonrió la anciana. "Sólo me dijo que la robó en un alarde de valentía del jardín de este antiguo Monasterio Budista cuando le incitaron a hacerlo sus amigos. Estaban pasando una semana ociosa explorando las antiguas ciudades a lo largo del Gran Canal de China, y se sintieron atraídos por los hermosos gatos tártaros de este jardín. Al parecer, los monjes budistas criaban a estos gatos como una especie de deber religioso.
"Tu abuelo siempre creyó que una especie de maldición budista acompañaba a Toi Wah después de que un comerciante chino le tradujera los caracteres chinos de su collar. Y a menudo decía que desearía no haberla metido en el bolsillo de su gran chaqueta sou'wester cuando los sacerdotes no miraban.
"Yo no creo en esas maldiciones y presagios supersticiosos, así que no le dejaba quitarse el collar. De hecho, no podía hacerlo; estaba tan astutamente remachado.
"Siempre temió que algún mal viniera de la gata, pero yo la he encontrado un gran consuelo y una cosa que me encanta".
Y le tendía las manos a Toi Wah, y la gran gata saltaba a su regazo y frotaba cariñosamente la cabeza contra el cuello de mi abuela.
Después de aquello, temí a Toi Wah más que nunca. Ese miedo era algo intangible, inasible. No podía entenderlo ni analizarlo, pero era muy real. Cuando deambulaba por los oscuros pasadizos de la antigua casa de mi abuela o exploraba las polvorientas habitaciones llenas de telarañas, siempre me seguía el suave sonido de las patas de Toi Wah. Siguiéndome, siguiéndome siempre, pero sin acercarse nunca; siempre un poco más allá de donde yo podía ver.
Era enloquecedor. Siempre me seguía el sonido sigiloso, suave y casi inaudible de las patas acolchadas. Nunca podía librarme de él dentro de la casa.
En mi dormitorio, sentado solo ante el fuego, con la puerta cerrada con llave y cerrojo, explorado previamente cada rincón de la habitación, mirado debajo de la cama, siempre tenía la sensación de que ella estaba sentada detrás de mí, observándome con ojos amarillos vigilantes. Ojos llenos de sospecha y odio. Esperando, observando, ¿para qué? No lo sabía. Sólo temía.
De este miedo surgieron muchos terrores irreales. Llegué a creer que Toi Wah estaba esperando una oportunidad favorable para saltar sobre mí por detrás, o cuando estuviera dormida, y clavar sus grandes garras curvadas en mi garganta, desgarrándola y rasgándola con su odio.
Llegué a estar tan poseído por este miedo que me hice un collar de cuero que se ajustaba bien debajo de las orejas y alrededor del cuello. Lo llevaba siempre que estaba sola en mi habitación y cuando dormía, lo que me daba cierta sensación de seguridad. Pero, ¡por la noche! Nadie puede saber lo que yo, un muchacho solitario, sufría entonces.
Apenas se me cerraban los ojos de cansancio somnoliento, empezaban a oírse los pasos sigilosos de Toi Wah. Los oía subir suavemente por las escaleras y avanzar sigilosamente por el oscuro pasillo hasta mi habitación, al final. Se detenían allí porque la puerta estaba cerrada con llave y cerrojo, y el pesado chiffonier atrancado contra ella como precaución adicional. Yo escuchaba atentamente y me parecía oír un leve arañazo en la puerta.
Entonces me invadían todos los terrores de la oscuridad. Supongamos que no había cerrado bien el travesaño. Si el travesaño estaba abierto, Toi-Wah podría, de un gran salto, atravesarlo y llegar hasta mi cama. Y entonces...
El sudor frío del miedo me salía por todos los poros cuando mi imaginación visualizaba a Toi-Wah saltando y, con un gruñido, abalanzándose sobre mi garganta con dientes y garras. Me estremecía y me palpaba temblorosamente el cuello para asegurarme de que el collar de cuero estaba bien sujeto.
Por fin, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, saltaba de la cama, encendía la luz, corría hacia la puerta, arrastraba frenéticamente el pesado chiffonier a un lado y abría la puerta de un tirón. Nada.
Luego me arrastraba por el pasillo hasta el final de la escalera y miraba hacia el vestíbulo poco iluminado. Nada.
Mirando temerosamente por encima del hombro, volvía a mi habitación, cerraba la puerta, echaba el cerrojo, empujaba el chiffonier contra ella, me aseguraba de que el travesaño estaba cerrado y me metía en la cama, enterrando la cabeza bajo las sábanas.
Entonces podría dormir. Dormir sólo para soñar que Toi Wah se había colado suavemente en la habitación y me estaba chupando el aliento. Era una superstición popular en el país hace años, y sin duda mi sueño se vio favorecido por estar medio asfixiado bajo la ropa de cama. Pero el sueño no dejaba de ser aterrador y real.
Noche tras noche viví esta vida de terror acobardado, escuchando el inquietante sonido de pasos sigilosos y suaves que siempre me seguían, sin avanzar ni retroceder.
Pero al fin llegó el día de mi venganza. ¡Qué dulce fue entonces! ¡Qué espantoso me parece ahora!
II.
El gatito de Toi Wah, ya medio crecido, se alejó de su madre escaleras abajo y subió a mi habitación. Al volver de la escuela, lo encontré tumbado en la alfombra jugando con una de mis pelotas de tenis.
Al verlo, mi corazón se llenó de alegría. Acababa de ver a su madre durmiendo plácidamente en el regazo de mi abuela, que también dormía.
Cerré suavemente la puerta. ¡Por fin me libraría de una de las plagas que hacían de mi vida un infierno! Me puse el collar de cuero y los guantes gruesos que utilizaba para trabajar en el jardín. Tomé estas precauciones porque tenía miedo incluso de este pequeño gatito.
El gatito, inconsciente de su peligro, jugueteaba por la alfombra. Respiré hondo, me agaché y lo cogí. Me miró, sintió el peligro, escupió e intentó zafarse de mis manos.
"¡Demasiado tarde, demonio!" exulté, sujetándolo con firmeza.
Me llegó un zumbido a los oídos, la cabeza llena, la boca seca, mientras lo asfixiaba, lo asfixiaba hasta que sus ojos amarillos y vidriosos se salieron de sus órbitas y la lengua le colgó. Lo estrangulaba con alegría, sin descanso, obteniendo de la agonía de esta pequeña criatura, cuya madre odiaba y temía, más placer del que jamás había conocido.
Después de un largo rato, abrí las manos y lo miré atentamente en busca de señales de vida. Pero estaba completamente muerto. Al menos de uno de ellos me había librado para siempre, pensé jubiloso mientras contemplaba el cuerpo sin vida. Y entonces...
Se oyó un arañazo en la puerta y un maullido cariñoso y agónico.
No parecía posible que ningún animal fuera capaz de expresar, en el único sonido con el que podía expresarse, el amor ansioso y anhelante que ese sonido transmitía.
El viejo miedo se aferró a mi corazón. Parece increíble que yo, casi un hombre hecho y derecho, campeón de fútbol y atleta polifacético, pudiera tener miedo de un gato a plena luz del día.
Pero así era. Me corría un sudor frío por la espalda y me temblaban las manos, de modo que el gatito muerto cayó con un suave golpe sobre la alfombra.
Este sonido me despertó de mi semiestupor de miedo. Apresuradamente, levanté la hoja de la ventana y arrojé el pequeño cuerpo inerte al patio.
Cerré la ventana y, con estudiada despreocupación, me dirigí silbando a la puerta y la abrí.
"Entra, gatita", dije inocentemente. "¡Pobre gatita!"
Toi Wah entró corriendo y dio vueltas frenéticamente por la habitación, maullando lastimeramente. No me prestó atención, sino que corrió aquí y allá, bajo la cama, bajo el chiffonier, buscando en cada rincón de la gran habitación anticuada.
Llegó por fin a la alfombra frente al fuego, bajó la cabeza y olfateó el lugar donde un momento antes yacía su amado.
Entonces me miró con ojos grandes y tristes. Ojos que ya no tenían odio, sino una pena inenarrable. Nunca había visto en los ojos de ninguna criatura el dolor que vi allí.
Aquella mirada me hizo un extraño nudo en la garganta. Ahora lamentaba lo que había hecho. Si hubiera podido recordar mi acto, lo habría hecho. Pero era demasiado tarde. El gatito muerto yacía en el patio.
Por un momento Toi Wah me miró, y luego la pena en sus ojos dio paso a la vieja mirada de sospecha y odio. Y entonces, con un aullido como el de un lobo, salió corriendo de la habitación.
A medida que se hacía de noche, mi miedo aumentaba. No me atrevía a acostarme. Yo también estaba intranquila, por miedo a que mi abuela sospechara de mí. Pero, afortunadamente para mí, ella pensó que el gatito había sido robado y nunca soñó que yo lo había matado.
Me quedé hasta el último momento antes de subir a acostarme. Evité cuidadosamente mirar a Toi Wah cuando me cruzaba con ella camino de la escalera.
Subí corriendo las escaleras y bajé por el largo pasillo hasta mi dormitorio. Me desnudé a toda prisa, tirando la ropa aquí y allá, me metí en el centro de la cama y hundí la cabeza bajo las sábanas.
Allí esperé, aterrorizada y temblorosa, el sonido de unos pasos acolchados. Nunca llegaron. Y entonces, cansado por lo tarde que era, y quizá también estupefacto por la falta de aire fresco en mi habitación, me dormí.
Ya entrada la noche, oí las campanadas de la iglesia de enfrente y abrí los ojos. La luz de la luna entraba por la ventana y vi dos ojos ardientes que me miraban desde una esquina.
¿Estaba en las garras de una pesadilla, engendrada por mis miedos? ¿O es que, en mi prisa por acostarme, no había cerrado la puerta con llave? No lo sé, pero de repente algo saltó sobre la cama desde el suelo.
Me incorporé, temblando de terror, y Toi Wah me miró a los ojos y me los sostuvo. En su boca tenía el cuerpo harapiento de su gatito. Lo dejó suavemente sobre la colcha, sin apartar los ojos de los míos.
De pronto, un suave resplandor, una especie de halo, brilló a su alrededor, y entonces, como soy un hombre vivo y honorable, Toi Wah me habló.
"Dice lo que yo no puedo decir bien en inglés", explicó al fin. "Dice: 'Death no can do, no can die'. ¿Lo veis? Cuando el gato Gland Lama lleva este collar, no puede morir. No se le puede matar, sólo hay que cambiar al gato de glándula por otra cosa: mono, tigre, jefe, tal vez hombre, la próxima vez", concluyó vagamente.
"Dice: 'Ámame, te quiero, ódiame, te odio'. No se puede decir bien en inglés lo que dicen los chinos. ¿Ves?"
Y con esto tuve que contentarme por el momento. Ahora sé que los caracteres grabados en el cuello de Toi Wah se referían a una cita del séptimo libro de Buda, que, traducida libremente, dice así:
"Lo que está vivo ha conocido la muerte, y lo que vive no puede morir jamás. No hay muerte; sólo hay un cambio de forma en forma, de vida en vida.
"Tal vez el despreciado animal, caminando en el polvo del camino, fue una vez Rey de Ind, o la consorte de Ghengis Khan.
"No me hagas daño. Protégeme, oh hombre, y yo te protegeré. Aliméntame, oh hombre, y te alimentaré. Ámame, oh hombre, y te amaré. Ódiame y te odiaré. Mátame y te mataré.
"Seremos hermanos, oh hombre, tú y yo, de vida en vida, de muerte en muerte, hasta que ganemos el Nirvana".
Si lo hubiera sabido entonces y me hubiera quedado quieto, ahora no me perseguiría este terror amarillo que me mira desde la oscuridad, que me persigue con sus suaves pasos, que nunca se acerca, que nunca retrocede, hasta que....
Toi Wah se apareó con otra gata tártara de alto grado, y se convirtió en madre de un gatito.
Y ¡qué madre! Sólo un corazón duro y cruel por el miedo podría permanecer insensible ante la incansable devoción de la gran gata por su gatito.
Lo llevaba en la boca a todas partes, no lo dejaba solo ni un momento, parecía percibir el peligro que yo representaba para él; ¡un gato anormal y odiado!
Sin embargo, parecía ceder incluso hacia mí si pasaba por delante de su silla cuando estaba amamantando a la criaturita.
En esos momentos se tumbaba estirando las patas, abriendo y cerrando sus grandes patas en una especie de éxtasis, ronroneando su total satisfacción. Me miraba, con el orgullo y la alegría maternos brillando en sus ojos amarillos, suaves y lustrosos ahora, el odio y la sospecha hacia mí desplazados por el amor maternal.
"¡Mira!", parecía decir. "¡Mira esta cosa maravillosa que he creado a partir de mi cuerpo! ¿No te encanta?"
No la amaba. No. Al contrario, intensificó mi odio al añadirle otro objeto.
Mi abuela echó más leña al fuego enviándome a las tiendas a comprar manjares para Toi Wah y su gatito; salchichas de hígado y hierba gatera para la madre, leche y nata para el gatito.
"Robert, hijo mío", me decía, sin darse cuenta de mi odio, "¿sabes que tenemos con nosotros a toda una familia real? Estos maravillosos gatos descienden en línea ininterrumpida de los gatos de la Casa Real de Ghengis Khan. Los registros se guardaban en el Monasterio Budista del que procedía Toi Wah".
"¿Cómo la consiguió el abuelo?" pregunté.
"No me preguntes, niña", sonrió la anciana. "Sólo me dijo que la robó en un alarde de valentía del jardín de este antiguo Monasterio Budista cuando le incitaron a hacerlo sus amigos. Estaban pasando una semana ociosa explorando las antiguas ciudades a lo largo del Gran Canal de China, y se sintieron atraídos por los hermosos gatos tártaros de este jardín. Al parecer, los monjes budistas criaban a estos gatos como una especie de deber religioso.
"Tu abuelo siempre creyó que una especie de maldición budista acompañaba a Toi Wah después de que un comerciante chino le tradujera los caracteres chinos de su collar. Y a menudo decía que desearía no haberla metido en el bolsillo de su gran chaqueta sou'wester cuando los sacerdotes no miraban.
"Yo no creo en esas maldiciones y presagios supersticiosos, así que no le dejaba quitarse el collar. De hecho, no podía hacerlo; estaba tan astutamente remachado.
"Siempre temió que algún mal viniera de la gata, pero yo la he encontrado un gran consuelo y una cosa que me encanta".
Y le tendía las manos a Toi Wah, y la gran gata saltaba a su regazo y frotaba cariñosamente la cabeza contra el cuello de mi abuela.
Después de aquello, temí a Toi Wah más que nunca. Ese miedo era algo intangible, inasible. No podía entenderlo ni analizarlo, pero era muy real. Cuando deambulaba por los oscuros pasadizos de la antigua casa de mi abuela o exploraba las polvorientas habitaciones llenas de telarañas, siempre me seguía el suave sonido de las patas de Toi Wah. Siguiéndome, siguiéndome siempre, pero sin acercarse nunca; siempre un poco más allá de donde yo podía ver.
Era enloquecedor. Siempre me seguía el sonido sigiloso, suave y casi inaudible de las patas acolchadas. Nunca podía librarme de él dentro de la casa.
En mi dormitorio, sentado solo ante el fuego, con la puerta cerrada con llave y cerrojo, explorado previamente cada rincón de la habitación, mirado debajo de la cama, siempre tenía la sensación de que ella estaba sentada detrás de mí, observándome con ojos amarillos vigilantes. Ojos llenos de sospecha y odio. Esperando, observando, ¿para qué? No lo sabía. Sólo temía.
De este miedo surgieron muchos terrores irreales. Llegué a creer que Toi Wah estaba esperando una oportunidad favorable para saltar sobre mí por detrás, o cuando estuviera dormida, y clavar sus grandes garras curvadas en mi garganta, desgarrándola y rasgándola con su odio.
Llegué a estar tan poseído por este miedo que me hice un collar de cuero que se ajustaba bien debajo de las orejas y alrededor del cuello. Lo llevaba siempre que estaba sola en mi habitación y cuando dormía, lo que me daba cierta sensación de seguridad. Pero, ¡por la noche! Nadie puede saber lo que yo, un muchacho solitario, sufría entonces.
Apenas se me cerraban los ojos de cansancio somnoliento, empezaban a oírse los pasos sigilosos de Toi Wah. Los oía subir suavemente por las escaleras y avanzar sigilosamente por el oscuro pasillo hasta mi habitación, al final. Se detenían allí porque la puerta estaba cerrada con llave y cerrojo, y el pesado chiffonier atrancado contra ella como precaución adicional. Yo escuchaba atentamente y me parecía oír un leve arañazo en la puerta.
Entonces me invadían todos los terrores de la oscuridad. Supongamos que no había cerrado bien el travesaño. Si el travesaño estaba abierto, Toi-Wah podría, de un gran salto, atravesarlo y llegar hasta mi cama. Y entonces...
El sudor frío del miedo me salía por todos los poros cuando mi imaginación visualizaba a Toi-Wah saltando y, con un gruñido, abalanzándose sobre mi garganta con dientes y garras. Me estremecía y me palpaba temblorosamente el cuello para asegurarme de que el collar de cuero estaba bien sujeto.
Por fin, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, saltaba de la cama, encendía la luz, corría hacia la puerta, arrastraba frenéticamente el pesado chiffonier a un lado y abría la puerta de un tirón. Nada.
Luego me arrastraba por el pasillo hasta el final de la escalera y miraba hacia el vestíbulo poco iluminado. Nada.
Mirando temerosamente por encima del hombro, volvía a mi habitación, cerraba la puerta, echaba el cerrojo, empujaba el chiffonier contra ella, me aseguraba de que el travesaño estaba cerrado y me metía en la cama, enterrando la cabeza bajo las sábanas.
Entonces podría dormir. Dormir sólo para soñar que Toi Wah se había colado suavemente en la habitación y me estaba chupando el aliento. Era una superstición popular en el país hace años, y sin duda mi sueño se vio favorecido por estar medio asfixiado bajo la ropa de cama. Pero el sueño no dejaba de ser aterrador y real.
Noche tras noche viví esta vida de terror acobardado, escuchando el inquietante sonido de pasos sigilosos y suaves que siempre me seguían, sin avanzar ni retroceder.
Pero al fin llegó el día de mi venganza. ¡Qué dulce fue entonces! ¡Qué espantoso me parece ahora!
III.
Dijo -pude ver cómo movía la boca-: "El que ha matado, volverá a matar. Entonces el que mate será él mismo asesinado.
"Sí, setenta veces siete serán tus días después de que se rompa mi ciclo. Entonces, a esta hora, volveré para que la cosa se cumpla según la ley del Señor Buda".
Entonces cesó la voz, el halo se desvaneció. Sentí que la cama rebotaba cuando ella saltó al suelo, y allí oí el suave arrastrar de sus pies por el pasillo.
Me desperté con un grito. Tenía la frente húmeda de sudor. Me castañeteaban los dientes. Miré y vi que mi puerta estaba abierta de par en par. Salté de la cama y encendí la luz. ¿Era un sueño horrible, una pesadilla espantosa?
No lo sé. Pero, tendido sobre la colcha, estaba el cuerpo húmedo y embarrado del gatito de Toi Wah.
Un tigre devorador de hombres vivo y famélico en la habitación no podría haberme inspirado mayor terror. No me atreví a tocar aquella cosa fría y muerta. No me atreví a quedarme en la habitación con él.
Huí escaleras abajo, tropezando con los muebles del vestíbulo inferior, hasta que llegué a la habitación del criado. Llamé a la puerta y le rogué, castañeteando los dientes, que me permitiera quedarme en un sofá de su habitación hasta la mañana siguiente, diciéndole que había tenido un sueño espantoso.
A la mañana siguiente, temprano, saqué secretamente al gatito muerto al jardín y lo enterré profundamente, poniendo un montón de piedras sobre la tumba; vigilando cuidadosamente por si veía a Toi Wah.
Cuando regresé a la casa, me encontré con la vieja ama de llaves, que estaba con cara de angustia en la puerta de la cocina.
"Señorito Robert, ¡no me extraña que no haya podido dormir esta mañana! Su pobre abuela falleció durante la noche. Debió de ser después de medianoche, porque no la dejé hasta las once".
Mi corazón dio un brinco. No por la sorpresa o el dolor por la muerte de mi abuela. Era de esperar, y la fría y aristocrática anciana no me había querido demasiado.
Ni tampoco por la alegría de que me hubiera dejado rica, la última de una vieja raza cuyos antepasados bajaron al mar en barcos, trayendo a casa la riqueza del mundo.
No, sólo pensaba que Toi Wah y yo estábamos por fin en igualdad de condiciones. Y que lo antes posible me libraría del miedo que le tenía de día y del terror que le tenía de noche.
Mi herencia sería algo de poco valor si debía pasar días ansiosos y noches atormentadas por el miedo. Toi Wah debe morir, para que yo pueda conocer días alegres y dormir por las noches en paz.
La sangre alegre me palpitaba en la cabeza y me silbaba en los oídos mientras corría a mi habitación, cogía el cuello de cuero y los guantes y agarraba el gran atizador de hierro que había junto a la chimenea.
Los llevé al desván, una habitación pequeña y cerrada, tenuemente iluminada por una claraboya. Aquí no había aberturas por las que pudiera escapar un gato.
Luego bajé a la habitación de mi abuela. Ya se habían encendido las velas del cadáver. Sólo eché un vistazo al rostro tranquilo, demacrado y aristocrático de la anciana, digno incluso en la muerte.
Busqué a Toi Wah entre las sombras parpadeantes que proyectaban las velas. No la vi. ¿Sería posible que, sintiendo el peligro, hubiera huido?
Se me encogió el corazón. Respiré con fuerza.
"¿La gata Toi Wah? pregunté al ama de llaves, que vigilaba junto a los muertos. "¿Dónde está?
"Debajo de la cama", respondió. "La pobre criatura está así de distraída, no quería comer, y hubo que echarla del lado de tu abuela para que pudiéramos componer el cuerpo. No quiso salir de la habitación, sino que se metió debajo de la cama, gruñendo y escupiendo. Le tengo miedo".
Me puse de rodillas y miré debajo de la cama. Agazapada en el rincón más alejado estaba Toi Wah, y sus grandes ojos amarillos me miraban con terror y desafío.
"Le tengo miedo, amo Robert", repitió el ama de llaves. "Por favor, llévesela".
Yo también le tenía miedo a Toi Wah. Le tenía tanto miedo que no podría conocer la paz ni la felicidad si ella vivía. Estaba seguro de ello.
El cobarde es peligroso. El miedo mata siempre que puede. Nunca contemporiza, ni es misericordioso. Ten cuidado con quien te teme.
Me arrastré bajo la cama y la agarré. No opuso resistencia, para mi sorpresa, pero pude sentir el temblor de su cuerpo a través de mis guantes. Cuando mi mano se cerró sobre ella, emitió un pequeño sonido como un jadeo, eso fue todo.
Salí a gatas y, en presencia del ama de llaves y de los muertos, la sostuve amorosamente en mis brazos, llamándola "pobre gatita" y acariciando su largo pelaje amarillo, mientras yacía pasiva, temblorosamente pasiva, en mis brazos.
Engañé al ama de llaves, que pensó que desahogaba mi dolor por la muerte de mi abuela amando y acariciando el objeto del afecto de la anciana. No engañé a Toi Wah. Estaba tranquila en mis brazos, pero era la parálisis del terror; el estupor no resistente de un gran miedo. Su cuerpo no dejaba de temblar y sus ojos estaban apagados y sin vida. Parecía conocer su destino y haber aceptado lo inevitable.
La llevé arriba, la arrojé al suelo y cerré la puerta. Cogí el atizador que había junto a la puerta y me volví para matarla. Toi Wah yacía donde la había arrojado, agazapada como si fuera a saltar, pero no se movió. Se limitó a mirarme.
Ahora no la temía. Llevaba en las manos unos pesados guanteletes y en la garganta la pesada protección de cuero que me había fabricado, salpicada y tachonada de acero y latón.
Toi Wah no se movió. Sólo miraba, pero ¡qué mirada! Atrajo al diablo despiadado de mi corazón. Me quemó el alma.
"¡Mátame!", parecían decir sus grandes ojos ambarinos. "Mátame rápida y misericordiosamente como mataste a la querida de mi corazón. Lo que dice el Maestro: 'Sé misericordioso, y tu corazón conocerá la paz'. Hoy es tuyo, mañana... ¿quién puede decirlo?".
Como en un sueño, me puse de pie y la miré a los ojos. Miré hasta que aquellos ojos ambarinos convergieron en un estanque amarillo sucio alrededor de cuya orilla crecían helechos gigantes y juncos más altos que los árboles de nuestro bosque. Y una bruma neblinosa se cernía sobre la escena.
En el estanque flotaba una canoa, un tronco hueco. En la canoa había un hombre, una mujer y un niño, todos desnudos excepto por las pieles que llevaban sobre los hombros.
El hombre empujó hacia la orilla con una pértiga y, al llegar a tierra, saltó al agua y tiró de la barca hasta la orilla.
Mientras tiraba de la barca, los juncos temblaron a su derecha, y un gran tigre de color amarillo saltó de entre los helechos y agarró al niño.
Durante un instante permaneció allí, con el hombre y la mujer paralizados por el miedo y el horror. Luego, goteando sangre de sus fauces, saltó hacia atrás entre los juncos y desapareció.
La cara del hombre de la barca era la mía. Y era Toi Wah quien tenía a mi hijo entre sus mandíbulas goteantes. Una gran Toi Wah, con dientes de sable y sucio pellejo amarillo, pero Toi Wah al fin y al cabo.
El charco se desvaneció y me quedé allí, mirando a los ojos del gato tártaro de mi abuela.
Pero lo sabía. ¡Por fin lo sabía!
IV.
Explícalo como quieras, yo sabía que en algún lugar lejano de aquella época prehistórica, Toi Wah me había arrebatado a mi primogénito ante mis torturados ojos y que su tierna carne había llenado las fauces de un tigre dientes de sable.
¡Ahora había llegado el día de mi venganza! Aferré con más fuerza el atizador entre mis manos. Me levanté y la agarré por el collar que ninguno de nosotros había podido desabrochar. Se me soltó en la mano.
Lo miré con asombro y luego lo dejé a un lado, para no pensar más en la curiosa antigüedad hasta que....
Me apresuré a librarme de aquel objeto de odio y espanto. El corazón me dio un vuelco. Apreté los dientes en un éxtasis de alegría; me ardían las mejillas. Una sensación de bienestar y de poder hizo resplandecer todo mi cuerpo....
La dejé allí, por fin, en el suelo manchado de sangre, destrozada, y salí cerrando la puerta tras de mí.
Por fin era libre. Libre del miedo a las garras y los dientes en mi garganta temblorosa. Libre del sonido de los pies que pisaban suavemente. Era un hombre nuevo, en efecto, pues había desaparecido de mí toda la vieja timidez y falta de agresividad que el miedo a Toi Wah había engendrado en mí. Fui de casa de mi abuela a la universidad, un hombre entre hombres....
No volví a la casa de mi herencia hasta que traje a mi novia, una cosita tímida, suave y esponjosa que contrastaba con el tipo agresivo de mujer moderna.
Era un tipo oriental del viejo mundo, hija de un misionero chino retornado, educada en Oriente, y tenía los modales y había absorbido los ideales de las mujeres chinas de voz suave, solitarias y amantes del hogar entre las que se había criado.
Me atrajeron sus ojos castaños claros y su pelo amarillo, su andar lento y ondulante, y sus maneras pintorescas y anticuadas; y después de un corto e impetuoso cortejo, nos casamos.
Yo era muy feliz. Sólo tenía veinticuatro años, era rico y estaba casado con una muchacha cariñosa y hermosa a la que adoraba.
Esperaba una larga vida de paz y felicidad, pero no fue así. Desde el mismo día de mi regreso a la maldita casa de mi abuela hubo un cambio. ¿De qué se trataba? No lo sé, pero podía sentirlo. Lo percibí desde el primer día. Un algo sutil, un manto de tristeza, intangible, evasivo y desconcertante, comenzó a asentarse lentamente sobre mí, sofocando y sofocando la felicidad que era mía antes del malvado día de mi regreso a casa.
Había regresado del pueblo con alguna menudencia de necesidad doméstica. Los criados aún no habían llegado, y el ama de llaves, ya vieja y enferma, estaba ocupada poniendo orden.
Al volver, busqué a mi esposa y la encontré en la habitación de mi abuela, ante el retrato de Toi Wah, de tamaño natural, hecho al óleo para mi abuela por un gran artista, que también amaba a los gatos como ella los había amado.
Hasta aquel día, Toi Wah no había sido más que un tenue recuerdo de la cruel venganza de un niño impulsado por el miedo. A propósito, había apartado de mi mente todo pensamiento sobre ella. Pero ahora todo volvía, una horda de recuerdos odiosos, cuando me paré en la puerta abierta y vi a mi esposa de pie y mirando la imagen del gran gato.
Y cuando ella se volvió, asustada por mi entrada, ¿qué vi?
Vi, o creí ver, un parecido, un gran parecido entre los dos. Los ojos, el pelo, la expresión general... ¡Por qué no lo había notado antes!
¿Y qué más? En los ojos de mi esposa estaba el viejo miedo, el antiguo odio, que yo solía ver en los ojos de Toi Wah cuando entraba de repente en la habitación de mi abuela... ¡esta habitación! La mirada brilló un instante y desapareció.
"¡Cómo me has asustado, Robert!", se reía. "¡Y la cara que has puesto! ¿Qué ha pasado?
"Nada", respondí. "Nada de nada".
"Pero, ¿por qué me has mirado así?", insistió. "Seguro que algo ha ido mal. ¿No vienen los criados? Si no vienen, no soy del todo inútil; incluso sé cocinar", y volvió a reírse, una risa avergonzada, pensé.
Tenía el aire de haber sido sorprendida por mi entrada, de haber sido detectada en algo, secreto u oculto, que ahora trataba de encubrir y disimular.
"¿Por qué?", balbuceé confuso, pues aquel notable parecido me había desconcertado por completo, "no pasa nada. Sólo que de pronto me sorprendió, mientras usted estaba de pie junto al retrato del gato de mi abuela, el notable parecido; su pelo, sus ojos... el mismo color. Eso fue todo".
"¡Vaya, Robert!", rió ella, levantando un dedo admonitorio.
Esta vez estaba seguro de la nota de confusión en su risa, que parecía forzada. Mi mujer no era dada a reír, era una persona tranquila y contenida.
"¡Imagínate! Yo, ¡como un gato!"
"Bueno -dije con ligereza, estrechándola entre mis brazos -pues yo también estaba disimulando, ahora que había recuperado la compostura y veía que estaba traicionando mi miedo secreto-, Toi Wah era una gata muy hermosa y de alta alcurnia. Su ascendencia se remontaba a Ghengis Khan. Así que parecerse a ella no estaría tan mal, ¿verdad?". Y la besé.
¿Se encogió ante la caricia? ¿Su cuerpo tembló en mis brazos? ¿O fue la imaginación, la agitación de viejos recuerdos de Toi Wah, que se encogió ante mi más ligero toque?
No lo sabía. Sé, sin embargo, que mi extraña experiencia de aquel día fue el principio del fin; el fin que aún no ha llegado, pero que se acerca rápidamente... ¡para mí!
V.
A medida que avanzaba el día, me sentía inquieto e intranquilo, incómodo e insatisfecho.
Así que después de cenar me fui a dar un largo paseo por los caminos del campo. Cuando regresé, mi mujer dormía. Me tumbé suavemente a su lado y, cansado por el largo paseo, no tardé en dormirme yo también.
Dormido, soñé. Soñé con Toi Wah y el gatito de Toi Wah. Y volví a oír, en sueños, el grito lastimero de la gata madre cuando llamaba ansiosa y amorosamente a su gatito que nunca volvería.
Tan vívido y real fue el sueño que me desperté con el llanto de la gata en mis oídos. Y cuando me desperté, me pareció oírlo de nuevo: un llanto tenue, apagado, mitad gato, mitad humano, como si una mujer hubiera gritado en voz alta y luego hubiera reprimido rápidamente el grito.
Y mi esposa había desaparecido.
Me levanté de un salto. La luz de la luna entraba por la ventana. Era casi tan clara como el día. Ella no estaba en la habitación.
Fui rápidamente por el pasillo y bajé las escaleras, sin hacer ruido con los pies descalzos. La puerta de la habitación de mi abuela estaba abierta. Miré dentro. Dos ojos luminosos, con un tinte verdoso, me miraron desde la penumbra del rincón más alejado.
Por un instante mi corazón se detuvo, y luego se aceleró palpitantemente. Respiré hondo y me dirigí hacia la cosa desconocida de ojos brillantes que se agazapaba en aquel rincón.
Cuando llegué al charco de luz de luna que había en el centro de la habitación, oí un grito de miedo, un movimiento repentino y mi mujer huyó junto a mí, salió de la habitación y subió las escaleras.
Oí la puerta del dormitorio cerrarse tras ella, oí la llave girar en la cerradura.
Cuando se apresuró a pasar junto a mí y subir las escaleras, el repiqueteo de sus pies llegó a mis oídos como el suave acolchado de los pasos de Toi Wah que habían llenado de miedo mis años de juventud. Se me heló la sangre al oír este viejo sonido, hasta ahora olvidado.
¿Qué miedo cobarde era éste? Intenté serenarme, razonar racionalmente. Miedo a un gato muerto hacía tiempo, cuyos huesos enmohecidos estaban arriba, en el suelo del desván. ¿Qué había que temer? ¿Me estaba volviendo loca?
El portazo de la puerta del dormitorio, el giro de la llave en la cerradura, cambiaron instantáneamente mi pensamiento y despertaron en mí una furia abrumadora. ¿Me iban a dejar fuera de mi propia habitación, nuestra habitación?
Subí corriendo las escaleras. Llamé a la puerta, hice sonar el pomo. Golpeé los paneles con los puños. Grité: "¡Abre! Abre la puerta".
En medio de mi furiosa embestida, la puerta se abrió de repente y una figurita de ojos soñolientos se hizo a un lado para permitirme entrar.
"¡Vaya, Robert!", exclamó, mientras yo permanecía allí, desconcertado y avergonzado, con un furioso conflicto de dudas, miedo e incertidumbre desatándose en mi mente. "¿Qué ocurre? ¿Dónde te habías metido? Estaba profundamente dormida, y me has asustado, gritando y aporreando la puerta".
¿Me había engañado? En parte. ¡Pero en sus ojos! En sus ojos había esa mirada de gato astuto e inescrutable que nunca había visto hasta aquel día. Y ahora esa mirada nunca los abandona, ¡siempre está ahí!
"¿Qué hacías debajo de la escalera, solo, en la habitación de mi abuela?". tartamudeé.
Ella arqueó las cejas, incrédula.
"¿Yo? ¿Bajo las escaleras? Robert, ¿qué te pasa? Acabo de despertarme de un sueño profundo para dejarte entrar. ¿Cómo podría estar debajo de las escaleras?"
"¡Pero la puerta del dormitorio estaba cerrada!" exclamé.
"Debes de haber bajado tú misma", me explicó, "y haber cerrado la puerta tras de ti. Tiene una cerradura de resorte. Seguramente habrás tenido un sueño horrible. Querida, ven a la cama". Y volvió a la cama.
Volví a disimular como aquel día en que la encontré ante el retrato de Toi Wah. Sabía, más allá de toda duda razonable, que mentía. Sabía que estaba completamente despierto y en mis cabales cuando bajé las escaleras y la encontré allí. Evidentemente, quería engañarme, y hasta que no pudiera desentrañar sus motivos, fingiría creerla. Así que, murmurando algo en el sentido de que debía de tener razón, me metí también en la cama.
Pero no para dormir. Vinieron a mi mente atormentada todos los viejos terrores juveniles de la oscuridad, y reviví todos aquellos días de terror en que viví temiendo a Toi Wah o a algo sombrío, no sabía qué.
Tumbado en la oscuridad, decidí que por la mañana abandonaría para siempre aquel lugar aparentemente plagado de fantasmas. Mi paz mental, mi felicidad, estar libre del miedo... estas cosas valían todos los viejos y bellos lugares rurales del mundo. Y con esta resolución, me dormí.
Dormí hasta bien entrado el día y, al despertarme a mediodía, descubrí que mi mujer había salido con unos vecinos a jugar al tenis y a tomar el té de la tarde. Evidentemente, no podía marcharme hasta el día siguiente. Debía esperar el regreso de mi mujer y, mientras tanto, formular algún tipo de excusa razonable para explicarle mi precipitado regreso a la ciudad, después de haber planeado una estancia de un año en el campo.
Además, ahora era de día, un día sobrio y real, y, como siempre me ocurría, los terrores de la noche me parecían irreales, pesadillas medio olvidadas. De modo que deseché el tema de mi mente por el momento y me dispuse a dar un largo paseo por los campos.
Era casi la hora de cenar cuando regresé. Cuando abrí la puerta del comedor, mi esposa se volvió de donde estaba, junto a la chimenea, para saludarme, y de nuevo me sorprendió su parecido con Toi Wah. El peinado acentuaba el efecto. Y cuando sonrió... ¡No puedo describirlo! Una sonrisa tan astuta, secreta y felina.
"Robert", me dijo cuando se acercó a mí y levantó los labios para que la besara. "¿Sabes qué día es hoy?"
Negué con la cabeza.
"¡Pero si es mi cumpleaños, chico olvidadizo! Mi vigésimo primer cumpleaños, y tengo una sorpresa para ti.
"Cuando se despidió de mí, el viejo sacerdote budista que me enseñó cuando era niño me regaló una jarra de vino de loto chino, que debía conservar inviolada hasta mi vigésimo primer cumpleaños. Entonces me casaría, me dijo, y ese día debía desprecintar la vieja jarra y beber el vino con mi marido en memoria de mi viejo maestro, que entonces estaría en el seno del Nirvana.
"¡Mira!", y se volvió hacia la mesa de servir, en la que había una pequeña y achaparrada jarra cubierta de mimbre, y me la tendió.
La miré con curiosidad. Estaba sellada con un pequeño sello de latón, que tenía estampados por todas partes unos tenues caracteres chinos.
"¿Qué son estos caracteres? le pregunté, entregándole la jarra.
Ella miró atentamente el sello.
"Uno de esos sabios dichos budistas que los chinos pegan en todo". Sonrió. "¿Lo traduzco? Yo sé hacerlo".
Asentí.
"'El vino alegra o entristece el corazón, hace el bien o el mal. Bebe, hombre, a tu elección", leyó.
Luego quitó el precinto y vertió el vino; un líquido ámbar espeso, tan pesado que se derramaba como una nata espesa. Su aroma llenó la habitación con un tenue y lejano olor a flores de loto.
"¿Bebemos ahora, Robert, o esperamos a que se sirva la cena?".
"Bebamos ahora", dije, curioso por probar este vino oriental, con el que no estaba familiarizado.
"Amén", dijo mi mujer en voz baja.
Entonces pronunció, rápida y suavemente en voz baja, unas pocas palabras chinas, o así las juzgué yo, y bebimos el vino. No había mucho en la jarra, y lo bebimos todo antes de que se sirviera la cena.
Mientras cenaba, una extraña sensación de bienestar se apoderó gradualmente de mí. La desconfianza, el miedo y la aprensión desaparecieron de mi mente, y mi corazón se sintió ligero. Mi mujer y yo reímos y hablamos juntos como lo habíamos hecho en los días de nuestro noviazgo. Yo era un hombre diferente.
Después de cenar fuimos a la sala de música y ella cantó para mí. Cantaba en voz baja y dulce extrañas y raras canciones de la antigua China. Del estandarte del dragón flotando al sol, y de los fuegos de guardia en las colinas. De viejos amores y odios tártaros. De agravios que nunca mueren, sino que pasan de edad en edad, de vida en vida, de muerte en muerte, interminables hasta que se paga la deuda.
Me senté a escuchar, dormitando en una nebulosa languidez mental, con la sensación, extraña en mí últimamente, de que todo estaba bien en el mundo. Yo era pacíficamente feliz, y la dulce voz de mi esposa seguía canturreando. La hora de acostarse, la subida a nuestro dormitorio y lo que siguió después son sólo un recuerdo borroso.
Me desperté, o parecía que me despertaba (ahora que estoy en este manicomio no lo sé realmente) bien entrada la noche.
Me desperté con una sensación de asfixia, una sensación de disolución inminente. No podía moverme, no podía hablar. Tenía la sensación de que algo indescriptiblemente maligno, repugnante, espeluznante, se cernía sobre mí, amenazando mi propia vida.
Intenté abrir los ojos. Los párpados parecían pesados. Con toda mi fuerza de voluntad, sólo pude abrirlos ligeramente. ¡A través de esta ligera abertura, vi a mi mujer inclinada sobre mí, y los ojos que me miraban eran los ojos inescrutables de Toi Wah!
VI.
Lentamente se inclinó -podía percibir la delicada fragancia de su cabello- y acercó sus dulces y suaves labios a los míos. De nuevo sentí que me asfixiaba, que me arrancaban el aliento mismo de mi vida.
Concentré toda mi voluntad en el esfuerzo de luchar, y con un tremendo esfuerzo fui capaz de mover débilmente un brazo. Mi esposa apartó apresuradamente sus labios de los míos y me miró atentamente, con los crueles ojos ambarinos del gran gato tártaro, cuyos huesos yacían en mi buhardilla.
Una vez más se inclinó y aplicó sus labios a los míos. Me quedé tumbado en un letargo impotente, incapaz de moverme, pero con una mente activa que saltaba al pasado, trayendo a mi memoria todos los viejos cuentos infantiles de gatos que chupaban el aliento de los niños dormidos, de las historias folclóricas que había oído de inválidos indefensos que morían a manos de gatos crueles que les robaban el aliento.
Por fin empecé a excitarme. ¿Iba a succionarme el aliento aquel ser mitad humano, mitad gato, que se inclinaba sobre mí? Con un último esfuerzo desesperado de mi voluntad empapada de vino, levanté los brazos y empujé a este suave y dulce vampiro de mi pecho y de la cama.
Y entonces, mientras el sudor frío del miedo se derramaba por mi cuerpo tembloroso, grité pidiendo ayuda. Por fin mi criado subió corriendo las escaleras y aporreó la puerta.
"¿Qué ocurre?", gritó. "¿Qué ocurre, señor? ¿Llamo a la policía?
"No pasa nada", respondió mi mujer con calma. Se había levantado de donde la había tirado y se estaba arreglando el pelo revuelto. "Su amo ha tenido un sueño terrible, eso es todo".
"¡Es mentira!" Grité. "¡No me dejes sola con este vampiro!".
Salté de la cama y, sin tener en cuenta que mi mujer estaba semidesnuda, abrí la puerta de un tirón. Ella retrocedió, pero yo la agarré por la muñeca, muerto de miedo.
Y entonces, allí, en su muñeca, ¡lo vi! Miré atentamente para asegurarme. Al instante lo vi todo claro. Ya no tenía dudas. Lo sabía.
"¡Mira!" Grité. "¡Aquí en su muñeca! ¡El collar de Toi Wah!" No sé por qué lo dije, o apenas lo que dije, ¡pero sabía que era verdad!
"¡El collar de Toi Wah!" Repetí. "¡No puede quitárselo! Se está convirtiendo en un gato. ¡Mírale los ojos! Mírale el pelo. Pronto volverá a ser Toi Wah con el collar al cuello, y entonces...".
Y entonces vi a mi mujer desconcertada por primera vez. Sentí que el brazo que había cogido temblaba en mi frenético agarre.
"¡Vaya, Robert!", tartamudeó. "Ayer encontré esto en el ático. Y, pensando que era una curiosa reliquia china, me lo puse en la muñeca. Es una pulsera, no un collar".
"¡Quítatelo entonces!" Grité. "¡Quítatelo! No te lo puedes quitar. No puedes, hasta que vuelvas a ser Toi Wah, y entonces estará sobre tu cuello. ¡Lee lo que dice! ¡Está en tu lengua maldita!
"¡Pero nunca vivirás para enloquecerme de miedo otra vez, para hacer de mi vida un infierno de ojos que miran y pies que pisan, y luego para chuparme el aliento al fin! Te maté una vez, ¡puedo hacerlo de nuevo! Y otra vez, y otra vez más, en cualquier forma que los demonios del infierno te envíen para hacer presa de hombres honrados".
Y la agarré por su hermosa garganta. Quería estrangularla hasta que aquellos crueles ojos amarillos se salieran de sus órbitas, y luego reír al verla jadear en la última agonía de la muerte.
Pero fui engañado. Los criados me dominaron y me trajeron a este manicomio.
Dije que estaba perfectamente cuerdo entonces. Lo digo ahora. Y los alienistas eruditos, reunidos en consejo, están de acuerdo conmigo. Mañana seré dado de alta bajo la custodia de mi dulce y arrulladora esposa, que viene todos los días a verme. Me besa con labios suaves y mentirosos que anhelan chuparme el aliento, o tal vez incluso desgarrar la carne de mi garganta con los pequeños dientes blancos detrás de los labios crueles.
Así que mañana saldré... a morir. ¡Asesinado! Iré a la muerte tan seguro como si el verdugo esperara para llevarme a la horca, o si el alcaide estuviera fuera para escoltarme a la silla eléctrica.
Lo sé. Se lo he dicho a doctos psicólogos y médicos. Pero ellos se ríen.
"¡Todo es una ilusión!", exclaman. "Vaya, tu mujercita te ama con todo su leal corazón. Incluso cuando tus huellas eran un moratón azulado en su tierna garganta, ella te amaba. Aquella noche, cuando te despertaste asustado y la encontraste inclinada sobre ti, sólo te estaba besando, en un esfuerzo por calmar tu agitado sueño."
¡Pero si lo sé! Por eso escribo todo esto, para que, cuando me encuentren muerto, los doctos médicos sepan que yo tenía razón y ellos no. Y para que se haga justicia.
Y sin embargo, tal vez no se pueda hacer nada. He dejado de luchar. Me he rendido. Como el oriental, digo, "¿Quién puede escapar a su destino?"
Porque moriré por la justicia china, una venganza budista por matar al gato tártaro, Toi Wah. Toi Wah a la que odiaba y temía, y he odiado y temido durante todas las vidas que ambos hemos vivido, desde muy, muy atrás, desde aquel momento en que la tigresa amarilla de dientes de sable se apoderó de mi primogénito y huyó con él entre los juncos y helechos de los pantanos paleozoicos, un delicado bocado para su gatito.
Y así, ¡adiós!
"¡Qué historia tan extraña!", se estremeció la enfermera, mientras la interna terminaba el manuscrito. "Vayamos a Cheshire Manor y...".
"¿Cree usted esta historia?", interrumpió el interno, golpeando el manuscrito con los dedos y levantando las cejas con escepticismo y sonriendo.
"¡No, claro que no!", exclamó la enfermera, "pero el viaje en coche no nos hará ningún daño, y me gustaría asegurarme".
Cuando detuvieron el coche ante la vieja y sombría mansión, les sorprendió el extraño silencio del lugar. Ningún criado respondió a su llamada. Y al cabo de un rato, como la puerta permanecía abierta, entraron y comenzaron a subir las escaleras.
Un sonido extraño, raro y solitario llegó hasta ellos: el aullido de un gato.
Se detuvieron un instante, se miraron, y luego, tranquilizados por la luz del sol, y siendo ambos profesionales, siguieron adelante. Al final de la escalera había un largo pasillo con una puerta abierta.
"Mira. Esa es la habitación sobre la que escribió", susurró la enfermera, agarrando el brazo de la interna.
Caminaron suavemente por el pasillo hasta la puerta y miraron dentro. En la cama yacía el hombre que buscaban, con los ojos vidriosos, la mandíbula caída y el rostro lívido: ¡muerto!
Sobre su pecho había un gran gato amarillo de ojos ámbar, que les miraba con la espalda arqueada y un gruñido amenazador. Involuntariamente, retrocedieron. El gato saltó junto a ellos y bajó por el pasillo hacia las escaleras, profiriendo el mismo extraño grito.
"¡Dios mío!", jadeó la enfermera, con los labios pálidos. "¿Lo ha visto? Sobre el cuello de ese gato -y era un gato tártaro; conozco la raza-, sobre el cuello de ese gato estaba... ¡estaba el collar de topacio y jade sobre el que escribió!".
Los vecinos ven un "corazón sagrado" en la habitación donde murió una niña
Después de la muerte de Lillian Daly, una muchacha muy devota de Chicago, se difundió la noticia de que se podía ver un "corazón sagrado" en la pared de la habitación donde había muerto y que si cualquier persona enferma tocaba este corazón se curaría instantáneamente. Inmediatamente, la casa del 6724 de la calle Justine recibió la visita de numerosos enfermos, deseosos de experimentar la cura mágica. Dos sacerdotes de las parroquias vecinas visitaron la casa, pero dijeron que no podían ver la aparición.
Fiestas de caricias en el depósito de cadáveres
Un adinerado empresario de pompas fúnebres de Chicago eligió un lugar espeluznante para hacer el amor. Sus historias de "fiestas de caricias" en un depósito de cadáveres, fiestas con vino en una capilla mortuoria y bailes de "shimmy" en una sala de embalsamamiento provocaron que una mujer le demandara por 50.000 dólares. La mujer afirma que atentó contra su reputación.