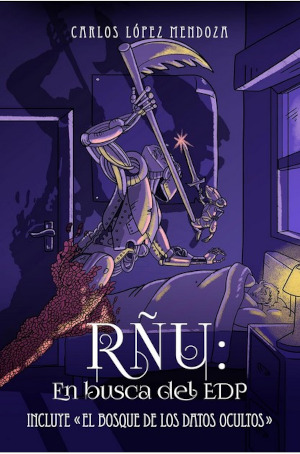
"Me encantó! Recomiendo totalmente este libro para desconectar de la rutina!!"
— Diana Artemisa (Compra verificada en Amazon España)
Sé el primero en enterarte de las novedades, eventos y nuevos lanzamientos.
Suscríbete ahora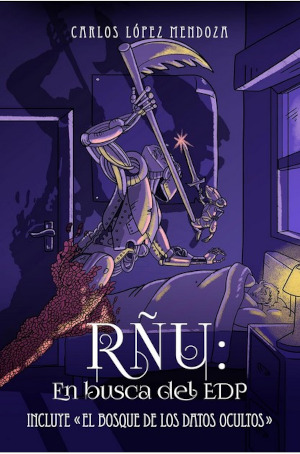
"Me encantó! Recomiendo totalmente este libro para desconectar de la rutina!!"
— Diana Artemisa (Compra verificada en Amazon España)
Ray Bradbury es un maestro en transformar lo cotidiano en un terreno fértil para lo fantástico, lo poético y lo inquietante. En su relato El emisario, incluido en El país de octubre (1955), vuelve a desplegar su talento único para convertir los detalles más simples —el olor del otoño, el calor de un perro, la compañía de los visitantes— en un viaje emocional y, finalmente, terrorífico.
Dentro de Crónicas marcianas (1950), Ray Bradbury entreteje una serie de relatos que, en conjunto, forman una crónica poética, filosófica y crítica sobre el encuentro entre la humanidad y Marte. Entre ellos, uno de los más inquietantes y memorables es “La tercera expedición”, una historia que combina la atmósfera de lo familiar con el desconcierto de lo imposible, para desembocar en un clímax de horror disfrazado de nostalgia.
Entre los relatos más inquietantes de la ciencia ficción clásica se encuentra Los hombres de la tierra, una historia que, a pesar de su brevedad, logra condensar una fuerza dramática y un trasfondo filosófico que la convierten en una pieza memorable. Aquí no hay batallas épicas ni descripciones técnicas interminables de naves o planetas, sino algo más perturbador: la confrontación entre dos realidades incompatibles.
Leer más: Reseña de "Los hombres de la tierra" de Ray Bradbury
Página 2 de 8
Haz clic en el botón para conseguir tu copia de "Rñu en busca del EDP" en Amazon.
Comprar ahora